En nuestra nota anterior publicada en este mismo espacio, advertíamos que la formalización del nuevo entendimiento con el Fondo Monetario Internacional no resolvía todos los desafíos macroeconómicos de corto plazo. Que el Gobierno haya recurrido a un DNU sin detallar los montos del financiamiento y sin contar con una declaración explícita del Fondo era una señal clara de que el acuerdo aún estaba en construcción. Y que su éxito dependía tanto del contenido técnico como de su capacidad para habilitar un cambio creíble de régimen cambiario. Esa lectura, hoy, sigue vigente.
Sin embargo, algo ha cambiado. Con el acuerdo más cerca de su concreción (aunque aún sin precisiones sobre su tamaño ni sus condiciones), el Gobierno ha logrado lo que hasta hace muy poco parecía muy difícil: calmar los ánimos del mercado, restablecer cierta previsibilidad y despejar los temores más inmediatos vinculados a los pagos de deuda y la disponibilidad de divisas en el corto plazo. El acuerdo, en este sentido, funciona como una suerte de reaseguro. No garantiza la estabilidad futura, pero contiene la ansiedad presente. Es, en definitiva, una ventana de oportunidad. Pero, como toda ventana, no estará abierta para siempre.
El punto central es ese: el acuerdo abre una etapa, pero no blinda al programa. Otorga tiempo y algo de oxígeno, pero no inmuniza frente a los riesgos. Aliviar la tensión financiera de corto plazo no es lo mismo que consolidar la estabilización. Y la estabilización solo será sostenible si el régimen cambiario deja de ser una fuente de dudas, inconsistencias y sospechas.
Por eso, si bien la firma del acuerdo (una vez que se concrete) representará un logro, su impacto dependerá en buena medida de lo que venga después. Y en particular, del momento y del contenido del nuevo régimen cambiario que el Gobierno viene prometiendo desde hace tiempo. Un régimen que, como señalamos en entregas anteriores, no solo debería habilitar la eliminación progresiva del cepo y de los controles de capitales, sino también corregir el tipo de cambio nominal en un contexto en el que la apreciación real acumulada se ha vuelto difícil de disimular.
La experiencia argentina —y la teoría económica— demuestran que cualquier modificación del régimen cambiario debe encontrar un delicado equilibrio entre tres objetivos: permitir un saldo externo sustentable y que el BCRA acumule reservas; evitar una contracción de la actividad que genere tensiones sociales y políticas; y no comprometer la estabilidad de precios alcanzada con tanto esfuerzo. La tensión entre estos objetivos es evidente: el tipo de cambio requerido para lograr una mejora rápida del saldo externo podría implicar costos sociales y políticos que el Gobierno no está dispuesto a asumir; y a la inversa, un tipo de cambio que preserve el nivel de actividad y mantenga la inflación contenida podría no ser suficiente para revertir la actual fragilidad externa.
Encontrar ese punto de equilibrio requiere pericia técnica, timing político y una dosis considerable de credibilidad. Y en este último punto, el Gobierno enfrenta un nuevo desafío: si la ventana de oportunidad que ofrece el acuerdo con el FMI no es utilizada de inmediato para solidificar el programa (empezando por lo cambiario), es probable que su efecto positivo se disipe con rapidez. Y, peor aún, que se transforme en una señal de fragilidad. Los mercados, como sabemos, no toleran bien la ambigüedad.
En este sentido, llama la atención la afirmación de fines de la semana pasada del presidente Milei de que los detalles del acuerdo recién se conocerían en abril o mayo. Si bien es entendible que el Gobierno prefiere manejar los tiempos de los anuncios con cierta discreción, existe el riesgo de que una espera demasiado larga se interprete como falta de decisión o, peor aún, como un síntoma de tensiones no resueltas con el FMI respecto de los términos del acuerdo y del nuevo régimen cambiario.
A eso se suma el componente político. La ventana de oportunidad que abre el acuerdo no alcanza por sí sola para cubrir todo el trayecto hasta las elecciones legislativas de octubre y ese trayecto no será fácil. El Gobierno enfrenta una agenda legislativa empantanada, una oposición dispuesta a complicar cada paso y un clima social que, aunque no ha estallado, muestra señales de fatiga. Postergar decisiones clave para después de octubre sería apostar a que la situación no se deteriore en exceso durante los próximos meses, un supuesto que, en la Argentina, nunca puede darse por sentado.
En definitiva, el acuerdo con el FMI debería ser el punto de partida para una nueva etapa del programa. Una etapa en la que, más allá de los desembolsos, lo más importante será la señal: que el Gobierno mantiene su rumbo, que está dispuesto a corregir lo que debe corregirse, y que no dejará pasar la oportunidad de consolidar una estabilización que, si bien ha mostrado logros importantes, sigue siendo frágil.








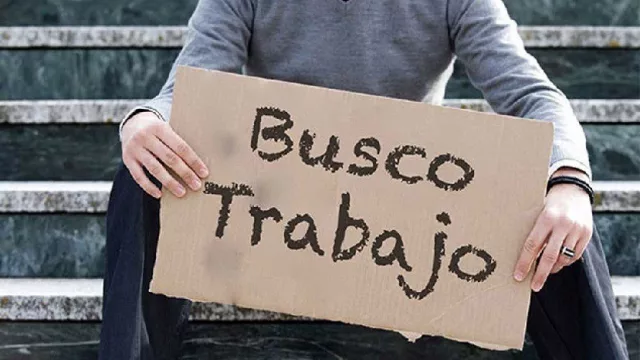


Tu opinión enriquece este artículo: