El reciente acuerdo alcanzado por el gobierno argentino con el Fondo Monetario Internacional (FMI) marca un punto de inflexión. No porque inaugure una etapa inédita en la relación con el organismo, sino porque, a diferencia de experiencias anteriores, parte de condiciones algo menos frágiles: superávit primario y un compromiso político explícito con el equilibrio fiscal, una política monetaria no subordinada a lo fiscal, y un Gobierno que todavía tiene tiempo para continuar resolviendo problemas. Pero el nuevo programa también expone, como pocas veces, la complejidad del desafío que tiene por delante la economía argentina: estabilizar sin reprimir, reformar sin desordenar y crecer sin volver a chocar con los límites de siempre.
El Staff Report del FMI, publicado en abril de este año, no escatima elogios al ajuste fiscal y al enfoque inicial del gobierno de Javier Milei. Reconoce que el programa permitió evitar una crisis de mayor magnitud, desinflar desequilibrios de arranque y reencauzar la relación con el propio Fondo. A la vez, advierte sobre la persistencia de vulnerabilidades estructurales: reservas netas todavía muy bajas, una hoja de balance del BCRA que requiere mayor solidez, y un sistema económico con rigideces institucionales y sociales difíciles de remover en el corto plazo.
Las proyecciones del Fondo parten de un supuesto central: que el gobierno persistirá con firmeza en la implementación del programa. Bajo ese escenario, el PBI crecería 5,5% en 2025 tras la contracción de 2024, y convergería a un ritmo del 3% anual a partir de 2026. La inflación bajaría a un rango de entre 18% y 23% hacia fines de este año, de la mano de un ancla fiscal robusta, mayor disciplina monetaria y expectativas más estables. La cuenta corriente externa, en cambio, pasaría a terreno deficitario por la recuperación de la demanda doméstica y la reversión de algunos factores transitorios que favorecieron el superávit de 2024.
Estas proyecciones lucen consistentes, pero también optimistas. Reducir la inflación a un tercio en apenas doce meses —en un contexto aún volátil, con precios relativos en movimiento y cierta laxitud cambiaria— supone una ejecución casi perfecta del programa, sin margen para tropiezos. Y, sobre todo, requiere que el tipo de cambio, las tasas de interés y los salarios se mantengan dentro de un delicado equilibrio.
El corazón del nuevo programa se estructura en tres pilares: disciplina fiscal, reforma del marco monetario y cambiario, y una agenda ambiciosa de reformas estructurales. En materia fiscal, se parte de una meta de superávit primario del 1,3% del PIB para 2025 (aunque en los hechos, el presidente ya elevó ese objetivo al 1,6%), con un sendero de aumento progresivo hasta alcanzar el 2,5% del PIB hacia 2028. Para cumplirlo, se prevén no sólo medidas de gasto (reducción de subsidios, mejora en la eficiencia del Estado, control de las prestaciones sociales), sino también una reforma impositiva de mediano plazo, orientada a eliminar distorsiones y simplificar el sistema tributario.
En el plano financiero, el acuerdo busca reconstituir la capacidad de financiamiento público, tanto en pesos como en divisas. En el mercado local, se apunta a alargar plazos y diversificar instrumentos. En el frente externo, el objetivo es recuperar el acceso al mercado de capitales hacia 2026, no para endeudarse más, sino para gestionar de forma ordenada los vencimientos y, eventualmente, reducir la exposición con el FMI.
Uno de los aspectos más novedosos del programa es el rediseño del marco monetario y cambiario. Se abandona el tope nominal a la base monetaria y se establece como ancla intermedia la evolución del M2 privado transaccional. El tipo de cambio pasa a flotar dentro de una banda amplia, con intervención del BCRA para acumular reservas o evitar saltos disruptivos. El FMI deja en claro que este esquema es transitorio y que, una vez ganada la confianza y estabilizado el entorno macro, el objetivo final es una flotación limpia. La velocidad de esa transición dependerá, entre otras cosas, de la capacidad para acumular reservas netas (la meta para 2025 es de US$ 4000 millones) y de la credibilidad del marco fiscal y monetario.
Más allá del andamiaje macro, el nuevo acuerdo contiene un catálogo extenso de reformas estructurales, muchas de las cuales ya tienen plazos concretos para su implementación. El listado incluye desde la reforma del sistema previsional hasta la eliminación de fondos fiduciarios, pasando por la privatización de empresas públicas, la creación de un registro único de beneficiarios sociales y una profunda reconfiguración del sistema tributario y de la coparticipación federal. El FMI reconoce que muchas de estas reformas son políticamente sensibles y que su éxito dependerá de la capacidad del gobierno para articular mayorías legislativas y sostener apoyo social. Pero también subraya que sin reformas, no habrá crecimiento sostenible.
Por último, el análisis de la sustentabilidad de la deuda —incluido en el anexo del Staff Report— concluye que la deuda es “sostenible, pero no con alta probabilidad”. La clave está en la secuencia: sólo si se cumple estrictamente el programa y se recupera el acceso gradual al financiamiento de mercado, la trayectoria descendente de la deuda podrá sostenerse. Las necesidades brutas de financiamiento externo siguen siendo elevadas (alrededor de US$ 47000 millones sólo en 2025), y buena parte de los vencimientos en moneda extranjera entre 2025 y 2029 deberá ser rolleada, tanto con acreedores privados como oficiales. El Fondo no habla de reestructuración, pero tampoco esconde que los márgenes son estrechos.
En definitiva, el nuevo acuerdo con el FMI no garantiza el éxito del programa económico argentino. Pero sí configura una hoja de ruta creíble, que combina estabilización, apertura gradual, acumulación de reservas y reformas estructurales. Como toda hoja de ruta, necesitará ser navegada con prudencia y decisión. Y, sobre todo, con la conciencia de que lo que está en juego no es sólo un programa con el Fondo, sino la posibilidad de dejar atrás, de una vez por todas, el ciclo repetido de promesas, fracasos y crisis que ha definido la política económica del país en las últimas décadas.








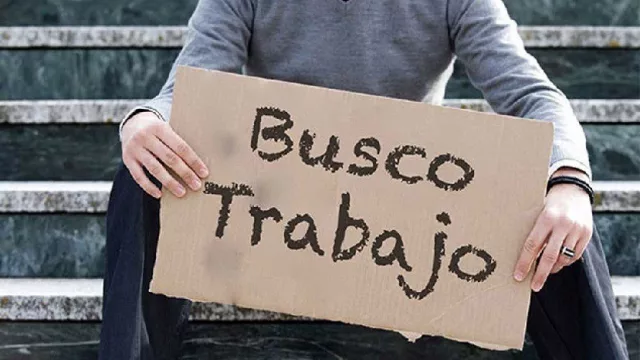


Tu opinión enriquece este artículo: