El dato de octubre llegó con una señal ambigua: la inflación mensual volvió a ubicarse por encima del 2% y mostró una leve aceleración respecto de septiembre. No es un sobresalto, pero sí un recordatorio de que la desinflación no camina sola. Con respaldo externo y un mercado más calmado que en la previa electoral, la pregunta ya no es ¿qué pasó?, sino qué va a pasar y, sobre todo, ¿qué hace falta para que el descenso sea sostenible?
Desde el Gobierno la respuesta es optimista. El ministro Caputo asegura que la inflación “convergerá a niveles internacionales” y que hacia mediados de 2026 podría ubicarse por debajo de 1% mensual. El presidente va aún más lejos: “la inflación desaparecerá el año que viene”. El consenso de analistas que releva el BCRA, en cambio, proyecta un sendero más gradual: tasas cercanas a 1,6/1,8% mensual a fines del primer trimestre de 2026 y en torno de 20% interanual en los próximos doce meses. ¿Por qué difieren tanto las miradas? Porque detrás de cada pronóstico hay un juicio sobre la consistencia la credibilidad del mix fiscal, cambiario y monetario, además del ritmo de las reformas que bajan costos.
En el frente fiscal hubo avances evidentes. La consolidación de las cuentas públicas es la condición de posibilidad de cualquier programa antiinflacionario. Pero para que ese ancla gane potencia hace falta pasar del “resultado” a las “reglas”: una reforma tributaria que simplifique y reduzca distorsiones; un esquema previsional sostenible que minimice la prociclicidad del gasto; y un entendimiento Nación-provincias que evite parches, mini-presupuestos y sorpresas sobre la marcha, si esos pilares se ordenan, baja el “riesgo fiscal esperado”, sino la desconfianza vuelve a empujar la inercia.
El segundo eje es el cambiario. El régimen de bandas—apuntalado por el apoyo norteamericano— funcionó como puente para evitar un episodio agudo en la previa electoral. El problema es que, percibido como transitorio, alimenta la expectativa de ajustes futuros: cuando el mercado cree que el precio clave se corregirá “más adelante”, los formadores de precios miran esa corrección por el espejo retrovisor y la traen al presente. Por eso, realinear el tipo de cambio y definir reglas de intervención claras —cuándo, dónde y cuánto— es tan importante como el nivel mismo del dólar, y hacerlo sin controles de capitales.
La flotación, aun administrada, funciona mejor cuando el Gobierno muestra que no teme a flotar: se interviene para suavizar, no para negar precios relativos. Ese mensaje reduce la apuesta a la “próxima devaluación”, relaja la demanda de cobertura y ayuda a acumular reservas por la vía genuina: con flujos privados menos defensivos.
La política monetaria completa el triángulo. La licuación de pasivos remunerados del BCRA y su migración al Tesoro descomprimieron el canal cuasi-fiscal, y en las últimas semanas los agregados lucen menos volátiles. Falta el paso que vuelve previsible la trayectoria: metas operativas simples y públicas para la base o los medios de pago, una senda de tasas que estabilice la demanda de pesos y un esquema compatible con la remonetización de la economía. Ese proceso tendrá dos caras: en pesos (el BCRA comprando divisas cuando corresponda) y en dólares (habilitando una mayor bancarización de ahorros hoy “debajo del colchón”, con reglas que no abran una puerta fiscal indeseada). La clave no es prometer que el dinero no crecerá, sino explicar cómo y a qué ritmo lo hará.
¿Y las reformas? Son el viento de cola que inclina la pendiente de la desinflación. La laboral —si llega bien calibrada— puede incidir relativamente rápido sobre costos esperados y litigiosidad; las de competencia, logística y comercio exterior reducen márgenes y trabas. Su efecto, sin embargo, es gradual y depende del “delivery” legislativo. Enviar Presupuesto 2026 y un paquete a extraordinarias acotado y que resulte aprobado sería una señal potente de que el triunfo electoral se traduce en gobernabilidad aplicada.
A modo de conclusión, el presente ofrece un respiro, pero la inflación bajará en serio si el programa también baja a tierra. Eso significa: anclar lo fiscal con reglas, realinear y sincerar el régimen cambiario sin cepo y con intervención bajo normas, y dotar a la política monetaria de metas que el mercado pueda seguir. La diferencia entre converger al 1% mensual o quedar pegados a un 2% persistente no la marcará un dato suelto, sino la decisión —y la capacidad— de despejar las ambigüedades. Si la hoja de ruta se vuelve clara y creíble, la desinflación recuperará velocidad.










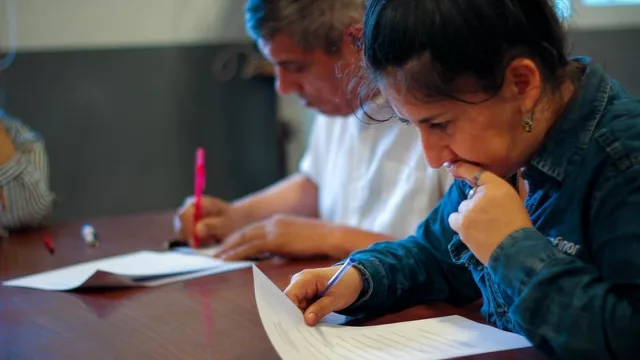
 - 1200 x 500.png)
Tu opinión enriquece este artículo: